Por Rafael Serrano
“quien puso en mi la vida
tiró una piedra al mar”
OSCAR PIEDRAHITA GONZÁLEZ
Casi había olvidado lo duros que son trabajos en la vida y cómo es que se pasan los días escasamente sobreviviendo a las tormentas y al irremediable caos, al destino inexpugnable, a las horas que son como mosquitos adheridos a la piel de los cadáveres o bullendo alrededor de una fruta del árbol derribado.
Casi había olvidado cómo se pasan trabajos en vida, cómo laborar cansa, cómo es que hay siempre alguien que debe hacer trabajos sucios y cómo es que casi siempre es a uno a quien le toca palear la soledad, las vicisitudes, las penas y las derrotas; los embates vienen cuando no se les espera (eso es absoluto) y cómo es que hay cornadas en la vida ¡yo no sé!
Vienen a mi memoria, por el hallazgo de una tarjetita impresa, olvidada entre las páginas de un libro de poesía, un mar de cosas, una cascada de impresiones, de probabilidades juntas, de asuntos pendientes y de situaciones que pudieron haber sido y que fueron, a pesar de la distancia, a pesar de los caminos que siempre se bifurcan, sin remedio.
Además de recordar al magnífico poeta colombiano Oscar Piedrahita publicado enbuenahora por la editorial de la Universidad Central (Bogotá, 1996) y quien fuera catedrático insigne de ésa no menos prestigiosa institución, recuerdo también mis años de beligerante hombre de blues, de rock pesado y poesía, un vagabundo rutilante de estación en estación perdido, un bárbaro pasivo que inoculaba con palabras las mentes de los coterráneos desde el escenario, un místico venido de un barrio del sur a las cantinas del centro.
En “Cantos del Torturado”, antología que reúne la obra del poeta de Caicedonia, Valle, están reunidos, entre otros, algunos de los más famosos versos de la poesía colombiana dedicados al padre (“Imagen del Padre Labriego”) y aunque el mismo autor reconoce que ése es un poema logrado y por el cual lo han reconocido en el país entero, no es su máximo “opúsculo poético” (como él mismo llamaría a los poemas) pues en su obra encuentra el lector más de una sorpresa literaria, porque él es un poeta de vanguardia.
Le conocí cuando fui su discípulo en la cátedra de Lingüística en la facultad de periodismo de la Universidad que mencioné, al tiempo que leía a Rimbaud, a Malcolm Lowry (el poeta y sobre todo el novelista) a Mallarmé, a los surrealistas y fue el maestro Piedrahita quien me instruyó en poetas como Leopardi y el asombroso Attila Jószef, un bárbaro lanzado a los rieles del tranvía, como yo mismo, aferrado al ruido, la emoción, la velocidad y el vatio en el metal pesado.
Piedrahita es un poeta moderno; amigo personal de Cote Lamus y de Gaitán Durán, de Martán Góngora y del terrible Arango quien lo acogió en las filas del nadaísmo, este poeta señaló para mi y para dolor de cabeza de mis allegados, la tortuosa ruta de la poesía: “esa casa en ninguna parte, ésa enfermedad desconocida”, parafraseando a Fernández Retamar.
En ése libro intacto, dedicado con su puño y letra, leído y releído tantas veces, he hallado una señal del absoluto pasado, que una vez fue presente, como un faro perdido entre las ruinas, aún encendido, plegando sus iridiscencias últimas, entre escombros de horas muertas.
Un negativo fotográfico de la empresa Kodak me recuerda que somos efímeros como un diente de león, esa especie de florecita del aire, de juguete caprichoso que se mece entre otras hierbas, esa espumita frágil, esa belleza intranquila que se deslíe con la brisa o con un bufido de doncella, y que es, como todos (como todo), deleznable.
Allí aparezco entre las ruinas por lantanio devastado; yo, una figura regordeta pero incólume, sibilino y sibarita, como una encarnación a medio camino entre Charles Mingus, Sid Barret y Terence Butler, rodeado o abrazado por amigos jazzistas, muchachos y muchachas del blues y un rockero con el cabello teñido de amarillo que fungía de sonidista en los conciertos que ofrecíamos de bar en bar, de festival en festival y que solía salir al escenario con su banda disfrazado de elefante rosado.
En otro fotograma en negativo, abrazado también, estoy con una muchacha bella que amé con la pasión de un loco. Digamos mas bien que aparezco allí aferrado a ella con la tenacidad de un mundo que estaba por desaparecer, que se habría de derrumbar – sin saberlo ninguno de nosotros, indefensos, a expensas del hórrido destino – y que finalmente se desplomó como un borracho herido en una callejuela, moribundo.
Entre las páginas del libro hallo también, como lo dije, la tarjetita. Se me antoja un tiquete sin usar, hacia el pasado. Una carcajada estentórea, una mueca siniestra, un ademán macabro, un pase hipnótico. No es nada que no pueda uno conciliar o atar fácilmente como los hilos de un botín, con dos medias vueltas y un bigote de ratón.
En el poemario leo: “Vivimos llenos/ de pequeñas muertes/ muertes elementales/ juegos a muerte/ de la vida./ Y pienso asertivo con el bardo valluno. Asiento, medito. Uno es un cascabel en la cola de la muerte, siempre estamos como serpenteando entre nosotros mismos, enrollándonos sobre nosotros mismos.
Le ponemos trampas a la vida cada vez que amanece. Triunfamos unas veces, casi siempre fracasamos, pero es terrible el día en que casi no aparecemos en los espejos y estamos disminuidos por el camino a cuenta gotas, bajo sol canicular.
Una banda de blues, sacada de una foto
Con la muchachada tocábamos en bares y en vericuetos de la gran ciudad; íbamos tras quimeras de prestigio, fingiendo ser rútilas estrellas del blues bogotano, arropados por “spots” de múltiples colores que enceguecieron nuestros pálidos rostros de mestizo, estábamos muy lejos del Mississippi y resultábamos en horribles cunetas del desagüe, abandonados sin dinero, en la carretera casi siempre, “a la vera del camino, rodeados de presencias, pero solos”, como en ése viejo blues.
Tratando de hacer una carrera musical, paramos en lugares de mala muerte, sin paga, como en una película de autor en la que los protagonistas son parias y fue así como llegamos a las puertas de dos lugares entre espantosos y cómicos, aparatosos y ruines. Frente a la entrada de la Biblioteca Nacional, en la calle 24 entre las carreras quinta y sexta, hay aún un local oscuro, como oscura debe ser la muerte y en el cual funcionaba un bar administrado en ese entonces (mitad de los noventa) por un hombre cano y calvo al mismo tiempo, cuyo nombre justamente aparece en la tarjeta personal en cuestión, éste tiquete quejumbroso encontrado entre las páginas de un libro refundido entre mis cosas.
El lugar olía a muerte. No a mortecino pero sí a una angustiante, triste muerte, de esas muertes que uno ve a veces rodando por ahí como aguijones, como guirnaldas circulares con púas, como estrellitas de hielo con agujas afiladas. De reojo, mientras tocaba allí, vi moverse el brazo de una siniestra figura pintada en la pared y ésa fue la misma sensación que los otros músicos percibieron de manera similar.
Corría entonces el rumor de que una mujer muy joven, quizá adolescente, había sido violada y posteriormente asesinada en el sótano de éste lugar y que de esa forma su atormentado espíritu parecía cobrar vida en el cuerpo dibujado de una bruja en la pared.
El lugar era pues de un tono tan sórdido como sórdido debió ser el crimen allí mismo perpetrado y sus administradores, acaso unos barqueros que cobraban unas monedas para cruzar el Aqueronte.
Casi de igual modo como llegamos a ese bar de medianoche, golpeamos a las puertas de un club privado de bailarinas desnudistas para ofrecer nuestros pausados pero calientes blues que acaso encendieran mejor el juego de caderas y expuestos senos de impúdicas muchachas bailarinas a sueldo. Era otro sórdido lugar. A puerta cerrada era un sitio de nudistas y voyeurs que pagaban por ver cintas pornográficas en la impunidad de las sombras y que sospecho pionero en ese tipo de servicios en una ciudad a veces pacata, a veces conformista, mas veces atrevida y libérrima.
Su fachada no disimulaba su encanto privado pues aún hoy día la tienda exhibe su gata curvilínea de cínica pero seductora expresión de desenfado y excitación, apoyada en un bastón delgado, enfundada en medias de malla y fumando un cigarro en una larga pitillera, al mejor estilo de la Dietrich, como quien dice, una matahari de la noche prohibida.
Pero es una gata. Como sea. Una caricatura, y causa simpatía que sea a este personaje a quien le corresponde dar la cara a una tienda de bajezas, monstruos y misterios de la sexualidad, vejación y transtorno de los amores, los odios y las pasiones y resulta sorprendente que exista toda clase de casi infinitos modos de amoralidad en pornografía explícita, que sonrojaría al más valiente.
El nombre del administrador de esta tienda de felaciones aparece pues en la tarjeta que he hallado de fortuito y que había dado por perdida, para mi propia salvedad y la de mis chakras esenciales, el segundo de ellos en particular. Pero nunca dio la cara, como sí lo hacía la gata. Parecía como si nunca podría saber de quien se trataba. ¿Qué rostro tendría un proxeneta del video? -me preguntaba- ¿cómo sus facciones habrían endurecido (o reblandecido) de ser voyeur de los voyeurs?, ¿cómo su alma se habría adelgazado de ver todos los días de la semana -en jornada continua- las interminables faenas de hombres y mujeres de genitales exacerbados por hormonas y artilugios?
Decliné el intento de tocar allí. No por la impudicia, no por la baja vibración de los elementales y mas bien por un sino ineludible, una protección benigna que tantas veces - sin explicación- ha confundido para bien mis pasos.
En el libro que sirvió de albergue al cartoncito impreso con el nombre de este personaje que antes hubiese adivinado (sin temor a equivocarme) como vulgar y desmedido, sigo leyendo, de la mano del poeta Oscar Piedrahita, cómo es que vivimos llenos de “clavos que nos desgarran/ para sanar de nuevo/ claudicaciones/ pústulas/ oscuras grietas/ que se nos abren de pronto/ ventanas/ de la ausencia absoluta.”
Este pequeño hallazgo me ha hecho pensar una vez mas en la vida, ésa “ventana de la ausencia absoluta” parafraseando al sabio vate, esa “pústula”, esa “grieta” que insondable nos conduce siempre hacia la muerte. ¿Qué hacemos entretanto? Tratar de vivir; ¿de sobrevivir acaso? Damos pasos de gigante hacia ese día, el inconfundible, el malsano, el terrible día de la muerte, el inquietante, el innombrable día. Pero no nos damos cuenta, no contamos nuestros pasos (tal vez luego los recojamos) y eso es ideal.
Nos damos cuenta que servimos para pequeñas cosas – algunos – como sorprendernos con la inútil belleza de los rastros y las pistas que acaso nos conducen al alumbramiento presentido de la poesía. Los mas, seguirán una ruta de insucesos por conseguir materias primas y ostentar riqueza. A ambos grupos se nos dan los días y el trabajo.
Pero ¿cuántos caminos, cuántos enigmas, cuantos cigarrillos habrá que recorrer, resolver, fumar hasta llegar por fin a la aventura merecida? ¿Cuánto oprobio habremos resistido antes de recibir la más grande pieza del mendrugo universal? ¿Cómo es que confabulan los astros, las esferas ineluctables o los misteriosos elementales para que todo se conjugue a favor nuestro?
Seguramente equivocado en mis presagios, en mis cábalas, en mis insidiosas premoniciones sobre el administrador del video show, he cruzado los listones de una red inevitable, los cabos sueltos de una ruta. El hombre cano y calvo al mismo tiempo resulta ser experto en John Lennon y en actualidad nacional y esto le valió obtener un cargo como periodista en una emisora universitaria.
Los tres hombres son una misma persona: bartender, proxeneta del porno y periodista cultural. Mi hallazgo lo confirma, pues sólo ahora reconozco su nombre reconocible, blanco fácil de señalamientos, figura pública en la radio.
El mismo nombre impreso en esa tarjeta de color violeta y fucsia los confunde a todos ellos, los implica a ambos, los recoge, los reúne, los hace permanecer juntos en una extraña forma asimétrica de muchas y diversas caras.
Simplemente es un hombre, como todos, inefable destino que se lleva a cuestas en este plano sin aparente redención. Como el diente de león en la pradera, deleznable. Y ahora que ése otro iracundo hombrecillo dejó vacante en la jefatura de prensa de la brillante orquesta de cobres y panderos y oboes y platillos, es nuestro personaje en situación el que llega a remplazarlo.
Qué trabajo nos da la vida. Cuesta mucho vivirla. Había olvidado cuanta vejación se puede tragar en la existencia. Es decir que a la dupla se suma un tercero: el proxeneta del ojo, la misma persona; una trinidad que sorprendería a quien le ha tocado fácil conseguir el pan para la panza y que acaso conmueva a quien ahora le ve inflado como un pan, dando informes a distancia.
Se pasa muy duro en la vida, se pasan mil trabajos ridículos y es posible que al final se consiga recompensa; para algunos, ser el blanco de señalamientos, para otros, la victoria merecida en un altar secreto, silencioso.
“quien puso en mi la vida
tiró una piedra al mar”
OSCAR PIEDRAHITA GONZÁLEZ
Casi había olvidado lo duros que son trabajos en la vida y cómo es que se pasan los días escasamente sobreviviendo a las tormentas y al irremediable caos, al destino inexpugnable, a las horas que son como mosquitos adheridos a la piel de los cadáveres o bullendo alrededor de una fruta del árbol derribado.
Casi había olvidado cómo se pasan trabajos en vida, cómo laborar cansa, cómo es que hay siempre alguien que debe hacer trabajos sucios y cómo es que casi siempre es a uno a quien le toca palear la soledad, las vicisitudes, las penas y las derrotas; los embates vienen cuando no se les espera (eso es absoluto) y cómo es que hay cornadas en la vida ¡yo no sé!
Vienen a mi memoria, por el hallazgo de una tarjetita impresa, olvidada entre las páginas de un libro de poesía, un mar de cosas, una cascada de impresiones, de probabilidades juntas, de asuntos pendientes y de situaciones que pudieron haber sido y que fueron, a pesar de la distancia, a pesar de los caminos que siempre se bifurcan, sin remedio.
Además de recordar al magnífico poeta colombiano Oscar Piedrahita publicado enbuenahora por la editorial de la Universidad Central (Bogotá, 1996) y quien fuera catedrático insigne de ésa no menos prestigiosa institución, recuerdo también mis años de beligerante hombre de blues, de rock pesado y poesía, un vagabundo rutilante de estación en estación perdido, un bárbaro pasivo que inoculaba con palabras las mentes de los coterráneos desde el escenario, un místico venido de un barrio del sur a las cantinas del centro.
En “Cantos del Torturado”, antología que reúne la obra del poeta de Caicedonia, Valle, están reunidos, entre otros, algunos de los más famosos versos de la poesía colombiana dedicados al padre (“Imagen del Padre Labriego”) y aunque el mismo autor reconoce que ése es un poema logrado y por el cual lo han reconocido en el país entero, no es su máximo “opúsculo poético” (como él mismo llamaría a los poemas) pues en su obra encuentra el lector más de una sorpresa literaria, porque él es un poeta de vanguardia.
Le conocí cuando fui su discípulo en la cátedra de Lingüística en la facultad de periodismo de la Universidad que mencioné, al tiempo que leía a Rimbaud, a Malcolm Lowry (el poeta y sobre todo el novelista) a Mallarmé, a los surrealistas y fue el maestro Piedrahita quien me instruyó en poetas como Leopardi y el asombroso Attila Jószef, un bárbaro lanzado a los rieles del tranvía, como yo mismo, aferrado al ruido, la emoción, la velocidad y el vatio en el metal pesado.
Piedrahita es un poeta moderno; amigo personal de Cote Lamus y de Gaitán Durán, de Martán Góngora y del terrible Arango quien lo acogió en las filas del nadaísmo, este poeta señaló para mi y para dolor de cabeza de mis allegados, la tortuosa ruta de la poesía: “esa casa en ninguna parte, ésa enfermedad desconocida”, parafraseando a Fernández Retamar.
En ése libro intacto, dedicado con su puño y letra, leído y releído tantas veces, he hallado una señal del absoluto pasado, que una vez fue presente, como un faro perdido entre las ruinas, aún encendido, plegando sus iridiscencias últimas, entre escombros de horas muertas.
Un negativo fotográfico de la empresa Kodak me recuerda que somos efímeros como un diente de león, esa especie de florecita del aire, de juguete caprichoso que se mece entre otras hierbas, esa espumita frágil, esa belleza intranquila que se deslíe con la brisa o con un bufido de doncella, y que es, como todos (como todo), deleznable.
Allí aparezco entre las ruinas por lantanio devastado; yo, una figura regordeta pero incólume, sibilino y sibarita, como una encarnación a medio camino entre Charles Mingus, Sid Barret y Terence Butler, rodeado o abrazado por amigos jazzistas, muchachos y muchachas del blues y un rockero con el cabello teñido de amarillo que fungía de sonidista en los conciertos que ofrecíamos de bar en bar, de festival en festival y que solía salir al escenario con su banda disfrazado de elefante rosado.
En otro fotograma en negativo, abrazado también, estoy con una muchacha bella que amé con la pasión de un loco. Digamos mas bien que aparezco allí aferrado a ella con la tenacidad de un mundo que estaba por desaparecer, que se habría de derrumbar – sin saberlo ninguno de nosotros, indefensos, a expensas del hórrido destino – y que finalmente se desplomó como un borracho herido en una callejuela, moribundo.
Entre las páginas del libro hallo también, como lo dije, la tarjetita. Se me antoja un tiquete sin usar, hacia el pasado. Una carcajada estentórea, una mueca siniestra, un ademán macabro, un pase hipnótico. No es nada que no pueda uno conciliar o atar fácilmente como los hilos de un botín, con dos medias vueltas y un bigote de ratón.
En el poemario leo: “Vivimos llenos/ de pequeñas muertes/ muertes elementales/ juegos a muerte/ de la vida./ Y pienso asertivo con el bardo valluno. Asiento, medito. Uno es un cascabel en la cola de la muerte, siempre estamos como serpenteando entre nosotros mismos, enrollándonos sobre nosotros mismos.
Le ponemos trampas a la vida cada vez que amanece. Triunfamos unas veces, casi siempre fracasamos, pero es terrible el día en que casi no aparecemos en los espejos y estamos disminuidos por el camino a cuenta gotas, bajo sol canicular.
Una banda de blues, sacada de una foto
Con la muchachada tocábamos en bares y en vericuetos de la gran ciudad; íbamos tras quimeras de prestigio, fingiendo ser rútilas estrellas del blues bogotano, arropados por “spots” de múltiples colores que enceguecieron nuestros pálidos rostros de mestizo, estábamos muy lejos del Mississippi y resultábamos en horribles cunetas del desagüe, abandonados sin dinero, en la carretera casi siempre, “a la vera del camino, rodeados de presencias, pero solos”, como en ése viejo blues.
Tratando de hacer una carrera musical, paramos en lugares de mala muerte, sin paga, como en una película de autor en la que los protagonistas son parias y fue así como llegamos a las puertas de dos lugares entre espantosos y cómicos, aparatosos y ruines. Frente a la entrada de la Biblioteca Nacional, en la calle 24 entre las carreras quinta y sexta, hay aún un local oscuro, como oscura debe ser la muerte y en el cual funcionaba un bar administrado en ese entonces (mitad de los noventa) por un hombre cano y calvo al mismo tiempo, cuyo nombre justamente aparece en la tarjeta personal en cuestión, éste tiquete quejumbroso encontrado entre las páginas de un libro refundido entre mis cosas.
El lugar olía a muerte. No a mortecino pero sí a una angustiante, triste muerte, de esas muertes que uno ve a veces rodando por ahí como aguijones, como guirnaldas circulares con púas, como estrellitas de hielo con agujas afiladas. De reojo, mientras tocaba allí, vi moverse el brazo de una siniestra figura pintada en la pared y ésa fue la misma sensación que los otros músicos percibieron de manera similar.
Corría entonces el rumor de que una mujer muy joven, quizá adolescente, había sido violada y posteriormente asesinada en el sótano de éste lugar y que de esa forma su atormentado espíritu parecía cobrar vida en el cuerpo dibujado de una bruja en la pared.
El lugar era pues de un tono tan sórdido como sórdido debió ser el crimen allí mismo perpetrado y sus administradores, acaso unos barqueros que cobraban unas monedas para cruzar el Aqueronte.
Casi de igual modo como llegamos a ese bar de medianoche, golpeamos a las puertas de un club privado de bailarinas desnudistas para ofrecer nuestros pausados pero calientes blues que acaso encendieran mejor el juego de caderas y expuestos senos de impúdicas muchachas bailarinas a sueldo. Era otro sórdido lugar. A puerta cerrada era un sitio de nudistas y voyeurs que pagaban por ver cintas pornográficas en la impunidad de las sombras y que sospecho pionero en ese tipo de servicios en una ciudad a veces pacata, a veces conformista, mas veces atrevida y libérrima.
Su fachada no disimulaba su encanto privado pues aún hoy día la tienda exhibe su gata curvilínea de cínica pero seductora expresión de desenfado y excitación, apoyada en un bastón delgado, enfundada en medias de malla y fumando un cigarro en una larga pitillera, al mejor estilo de la Dietrich, como quien dice, una matahari de la noche prohibida.
Pero es una gata. Como sea. Una caricatura, y causa simpatía que sea a este personaje a quien le corresponde dar la cara a una tienda de bajezas, monstruos y misterios de la sexualidad, vejación y transtorno de los amores, los odios y las pasiones y resulta sorprendente que exista toda clase de casi infinitos modos de amoralidad en pornografía explícita, que sonrojaría al más valiente.
El nombre del administrador de esta tienda de felaciones aparece pues en la tarjeta que he hallado de fortuito y que había dado por perdida, para mi propia salvedad y la de mis chakras esenciales, el segundo de ellos en particular. Pero nunca dio la cara, como sí lo hacía la gata. Parecía como si nunca podría saber de quien se trataba. ¿Qué rostro tendría un proxeneta del video? -me preguntaba- ¿cómo sus facciones habrían endurecido (o reblandecido) de ser voyeur de los voyeurs?, ¿cómo su alma se habría adelgazado de ver todos los días de la semana -en jornada continua- las interminables faenas de hombres y mujeres de genitales exacerbados por hormonas y artilugios?
Decliné el intento de tocar allí. No por la impudicia, no por la baja vibración de los elementales y mas bien por un sino ineludible, una protección benigna que tantas veces - sin explicación- ha confundido para bien mis pasos.
En el libro que sirvió de albergue al cartoncito impreso con el nombre de este personaje que antes hubiese adivinado (sin temor a equivocarme) como vulgar y desmedido, sigo leyendo, de la mano del poeta Oscar Piedrahita, cómo es que vivimos llenos de “clavos que nos desgarran/ para sanar de nuevo/ claudicaciones/ pústulas/ oscuras grietas/ que se nos abren de pronto/ ventanas/ de la ausencia absoluta.”
Este pequeño hallazgo me ha hecho pensar una vez mas en la vida, ésa “ventana de la ausencia absoluta” parafraseando al sabio vate, esa “pústula”, esa “grieta” que insondable nos conduce siempre hacia la muerte. ¿Qué hacemos entretanto? Tratar de vivir; ¿de sobrevivir acaso? Damos pasos de gigante hacia ese día, el inconfundible, el malsano, el terrible día de la muerte, el inquietante, el innombrable día. Pero no nos damos cuenta, no contamos nuestros pasos (tal vez luego los recojamos) y eso es ideal.
Nos damos cuenta que servimos para pequeñas cosas – algunos – como sorprendernos con la inútil belleza de los rastros y las pistas que acaso nos conducen al alumbramiento presentido de la poesía. Los mas, seguirán una ruta de insucesos por conseguir materias primas y ostentar riqueza. A ambos grupos se nos dan los días y el trabajo.
Pero ¿cuántos caminos, cuántos enigmas, cuantos cigarrillos habrá que recorrer, resolver, fumar hasta llegar por fin a la aventura merecida? ¿Cuánto oprobio habremos resistido antes de recibir la más grande pieza del mendrugo universal? ¿Cómo es que confabulan los astros, las esferas ineluctables o los misteriosos elementales para que todo se conjugue a favor nuestro?
Seguramente equivocado en mis presagios, en mis cábalas, en mis insidiosas premoniciones sobre el administrador del video show, he cruzado los listones de una red inevitable, los cabos sueltos de una ruta. El hombre cano y calvo al mismo tiempo resulta ser experto en John Lennon y en actualidad nacional y esto le valió obtener un cargo como periodista en una emisora universitaria.
Los tres hombres son una misma persona: bartender, proxeneta del porno y periodista cultural. Mi hallazgo lo confirma, pues sólo ahora reconozco su nombre reconocible, blanco fácil de señalamientos, figura pública en la radio.
El mismo nombre impreso en esa tarjeta de color violeta y fucsia los confunde a todos ellos, los implica a ambos, los recoge, los reúne, los hace permanecer juntos en una extraña forma asimétrica de muchas y diversas caras.
Simplemente es un hombre, como todos, inefable destino que se lleva a cuestas en este plano sin aparente redención. Como el diente de león en la pradera, deleznable. Y ahora que ése otro iracundo hombrecillo dejó vacante en la jefatura de prensa de la brillante orquesta de cobres y panderos y oboes y platillos, es nuestro personaje en situación el que llega a remplazarlo.
Qué trabajo nos da la vida. Cuesta mucho vivirla. Había olvidado cuanta vejación se puede tragar en la existencia. Es decir que a la dupla se suma un tercero: el proxeneta del ojo, la misma persona; una trinidad que sorprendería a quien le ha tocado fácil conseguir el pan para la panza y que acaso conmueva a quien ahora le ve inflado como un pan, dando informes a distancia.
Se pasa muy duro en la vida, se pasan mil trabajos ridículos y es posible que al final se consiga recompensa; para algunos, ser el blanco de señalamientos, para otros, la victoria merecida en un altar secreto, silencioso.












































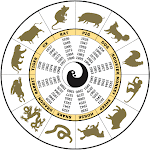

















































































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario