
una especie de manual breve de cómo hacerse o no poeta. tono autobiográfico. agridulce reminiscencia. autoindulgencia y perdón a quien tanto daño hizo. quitar la roca del zapato.
Por Rafael Serrano
Le conocí sonriente. Yo también sonreía nervioso; su regordeta figura se reflejaba en el agua de la pileta de los deseos, al fondo de la casona donde murió José Asunción Silva, un poeta colombiano salvado de morir en un naufragio.
Hace poco tiempo me di cuenta que yo mismo casi alcancé ya la edad que tenía él en ése entonces. Me parecía un viejo. Era un enorme y gordo viejo a quien un fajo de palabras le envolvía, cuando no las volutas del puro cubano que a veces sostenía como un bolillo entre sus dedos. Pero estábamos radiantes. Él sonreía igual que un profesor cuando recibe a sus párvulos y yo venía sonrojado, de rubor de poeta imberbe adolescente, de un poco de emoción y de subir la empinada calle 14 del barrio La Candelaria desde la carrera décima dónde me bajaba del bus.
Al lado estaban los otros profesores: Harold Alvarado Tenorio, un monstruo ambiguo de pareja barriga que nacía en la papada y el enjuto Nicolás Suescún, una radiografía de lo que hace el cigarrillo en edades avanzadas. De cualquier modo yo mismo me daría a la aventura de fumar poco despúes en pipa o en los cigarros de la Flor Zuliana que hacía mi tío abuelo en una región tabacalera en Santander del sur. Pero nunca fui asiduo. Y lo dejé.
Busqué otras formas de posar como poeta, de pasar como un poeta, de parecerme a uno de esos seres extraños. Pero fue en vano. Probé con un antiguo gabán verde a cuadros con solapa de peluche que mi padre ya no usaba desde los setenta, una bufanda negra que tejió con dedicación mi abuela, pantalón y camisa holgados de tono claro y botas de obrero, con suela y cordones amarillos y piel café, para solidarizarme con las voces de “La Obreríada” como lo cantaba Luis Vidales. Para 1986 no sabía aún que el poeta regordete del que hablo, llevaba por segundo apellido, el insigne Vidales.
En ese año, yo mismo me habría descartado como bachiller del San Bernardo De La Salle pues no logré aprobar nunca los temas de la matemática avanzada de los últimos años; ni la física, ni la química, aunque probé – según lo había leído en un poema nadaísta – estrellar mi cuaderno contra la pared, para ver si estallaba. Ya mi corazón se había enamorado de una niña igualita a Cindi Lauper, me había hecho adepto al ‘heavy metal’ y la música de los sesenta me recordaba de repente que yo había crecido oyendo a Jimi Hendrix cuando iba de visita a casa de mis tíos maternos, impenitentes hippies de la quinta dimensión.
Leía con furia a los poetas “De Piedra y Cielo” pero nunca hallé a ‘Teresa, en cuya frente el cielo empieza’, pero siempre supe que los lunes eran domingos disfrazados… versos simples y bellos que gozaba en esos días de solaz, al lado de la radio cultural. Un día vi cruzar a Jorge Rojas por entre el tráfico de la Jiménez, convertida en calle 13 abajo de la Caracas, muy cerca a la Estación de trenes de la Sabana y esa me pareció una sublime visión de quien ve que aún sus héroes están vivos y compiten entre el ruido ciudadano, fungiendo como carpinteros o emisarios de la nada.
A Carranza le vi también a prudente distancia, en el colegio, invitado por el hermano Abrahim, rector del claustro decimonono. La poesía me rodeaba por todas partes. Los muchachos de esa generación debieron convertirse todos en poetas, pero a cambio he sabido que han muerto asesinados, se metieron de narcos o tienen profesiones, hijos y un largo aburrimiento en sus caras de molestia con la vida.
Yo he hecho vida de poeta. Peor cosa no pude ser.












































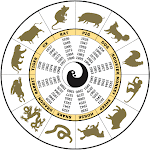

















































































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario