La lluvia de diciembre es sencillamente providencial. No llueven gatos ni perros, pero es esencial su aroma y el matiz que toma: es una lluvia metafísica, mística y lustrosa, diamantina, brillante y esotérica. Porque la Navidad es preternatural. Nos llegan avisos de otros mundos y otras épocas. Y si alguien no cree en Santa Claus, le queda Papá Noel, la recua de renos ebrios de alegría, el árbol plástico que debe ser para la eternidad, las parlantes luces eléctricas, las aceras pintadas de dos tonos en los barrios de extramuros, los enanos parlanchines que reparan juguetes, el sátrapa Herodes, las llantas quemadas pestilentes, el coro de niños que cantan en la Iglesia o el Ascendido Maestro Jesús, en formato de bebé perseguido por soldados centuriones.
Creo firmemente en ellos y en las ondinas que bajan a cubrirlo todo en esta época, aún en este paréntesis del trópico, y aunque otros calendarios apuntan a que sólo es una época simbólica y que no concuerda con la venida de este lider mundial, parece que fuera cierta esta fecha memorable que en efecto muchos confunden con la oleada frustante para entregar y recibir regalos comprados en las tiendas de la industria inmaterial.
Pero suceden inenarrables cosas en este período. Acontecimientos propios de los detectives de submundos y otraspartes que parece que sólo atañen a los escritores de historias navideñas, a los poetas, a los locos y a los nenúfares que se percatan de estos innaturales movimientos sobre las aguas quietas del estanque.
Créanlo o no, es tiempo de visitas metafísicas, tiempo en que los elementales, por alguna razón que no conozco a fondo, tienen un movimiento diferente al cual les atañe con frecuencia y la vida entonces, se altera en sobresalto.
Viendo la lluvia providencial que les narraba, cayendo sobre árboles plateados o violáceos, a la entrada de un centro comercial del norte de la ciudad, me vi de pronto rodeado por gentes anormales, alucinantes y sacadas de un cuento navideño, con la salvedad de que era ése justamente mi último día de trabajo asalariado en el año, que había comido bien, que estaba tranquilo, que me había tomado una tacita de café expreso y que había recibido la visita de los besos de “la que más ama”.
Entonces miré a mí alrededor, pero ninguno de los presentes ante el espectáculo inusual parecía deleitarle el espectáculo celestial. Más bien estaban concentrados en sus cuentas, en su tarjetas débito y crédito, en las compras desmedidas con las que resarcen de ocasión las faltas, pero a quienes no debo señalar –por su natural concentración – es a los seres de otras esferas que se concentraron en jugar a palmas, a rondas, a adivinanzas tal vez y con abrazos volvieron la escena, un diorama navideño que no voy a olvidar jamás y que por ello quiero compartir con ustedes.
Digan que estoy animado por otras influencias, que me cayó mal el whiskey navideño de brindar (del cual hasta ahora no he probado ni una gota), que las galletas navideñas no pegan con camembert ni se pasan con cabernet chileno o que siempre me pasan estas cosas…justo antes de entregarles mi crónica de ocasión. (Que acaso lo invento todo, pero no es así).
En la ventana frente a la rotonda de entrada de la mezquita capitalista, un alargado, muy flaco duende de alargadas orejas daba palmas con una niña pequeña de unos ocho años. De entre su enredado pelo rojizo, apenas sobresalían impávidas las orejas ovales que caracterizan a los seres de submundo. Me parecía verle sus zapatos con arabesco, de larga punta enrrollada sobre si, rojos, o la trusa verde de saltar cómodamente para hacer vibrar campanillas y sonajas. A mi lado estaba un bulldog de Nogal, hermético hombre de nieve con pelo aderezado de harina de costal, sujeto a un perro blanco también como la nieve que casi nunca vemos, pero que ese día vimos en forma de terribles cristales que amenazaron con romper persianas y vitrales, pero este era un bull terrier manso que no jalaría ni un trineo de juguete, cuidando a un hombre regordete, hecho de almidón, malgenio y nieve macerada. Se guarecían.
La lluvia no cesaba, pero el ambiente era vibrante. Mas bien parecía animarse y el color violeta de los árboles hacía resplandecer nuestros rostros. Nadie vio conmigo exactamente lo mismo que yo veía…pero en realidad les sorprendió a mis compañías, la rara cara de los personajes, ese aspecto trashumante, venido de las laderas de lo ignoto.
Entonces estaba la zona despejada.
Lo del hombre azul fue otro asunto, también ocurrido en estos días prenavideños. Más que azul, era tornasolado; más que tornasolado, un carbón frío, azul grisáceo, negro finito…un labriego indígena en la vidriera de las plumas Parker, iridiscente, de colores magros cambiante, de frente humilde, de rasgos recios, de manos maceradas a través de azadón y de machete, continuamente usados en las 24 horas de la cosecha. ¿Un ser de otro mundo? Sí, de las praderas campesinas, otro desplazado en el mundo de gigantes, otro eslabón venido de la Atlántida.
Pienso en aquiescencias, en transparencias, en inquietudes anteriores en este mismo plano de existencia y quizá en pasadas vidas en las cuales cometimos otros errores que tratamos de resarcir en este palmo recorrido.
Recurro también a la tele navideña: un reducto interminable de duendecitos y santas gringos y ahí en ello incluso cierto augurio, ciertas intuiciones, algunas nostalgias, no muchas pistas, mas bien vagas ideas de lo que podría ser el otro mundo. Y ello me conforta.
Pero sí, de vez en vez, suelo ver duendes, hadas, hombrecillos regordetes de nieve, residentes de la Atlántida. Y no vienen por cable. Son protectores auténticos del reino iluminado, bellos testigos de otros mundos que a veces se traslapan en este, velas encendidas en medio de la oscuridad y la ventisca…elementales que trepan desde el vacío infinito, hasta risco rugoso de lo que algunos llaman presente, realidad y consistencia. No es nada más.
miércoles
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












































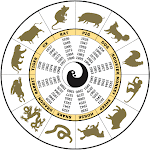

















































































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario