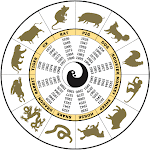Ninguno de los y las asistentes al sepelio de mi abuela sabían que era ella conocida entre una parte de la farándula literaria local y aún entre rockeros de vieja data y hasta libreros. Narré un par de veces entre los deudos, el pasaje en que fuimos ella y yo al lanzamiento del libro del poeta nadaísta y entretanto guardaba para mi otros encuentros, otros momentos del chispeante humor y la inteligencia rápida para conectar anáforas, palabras y retruécanos.
Fue mi abuela quien patrocinó mis primeros libros de poesía (esas cajitas que actúan como tablas de salvación en ciertos momentos de la vida), libros que me alejaron para siempre de la incertidumbre de la nadería y la insondable levedad de los imbéciles, al decir de Levertov.
Neruda en edición de Oveja Negra y Vallejo en los talleres gráficos de San Victorino llegaron a mis anaqueles gracias a un patrocinio desinteresado, generoso y que sirvieron como disculpa, después que ella misma los leyera en parte, para contarme de cómo su esposo – mi abuelo Rafael Serrano, también músico y poeta – le escogía lecturas de su quizá breve pero inquietante biblioteca.
Leyeron juntos mis abuelos, como si fueran una clase de Simone de Beauvoir y Jean Paul Sastre, lo poco no censurable de José María Vargas Vila y Julio Flórez, y aunque esos textos pasaban por el tamiz del buen lector y también censor, de oídas entendió mi abuela que allí reposaban escenas lésbicas, incestuosas o soliloquios en el cementerio.
Muchas veces fuimos juntos a la fonoteca de la Casa de Poesía Silva, para escuchar las voces grabadas de poetas como Roque Dalton, Roberto Fernández Retamar, o el reconocido Juan Manuel Roca, quien le preguntó a mi abuela en el año 88 si venía armada, haciendo uno de sus juegos de palabras y referencias literarias.
Distinguió a Germán Espinosa, a Harold Alvarado, a Mario Rivero y a coetáneos míos como Francisco Amín, Rafael Del Castillo, Carlos Alberto Troncoso, Javier Huérfano o Francisco José González y se tomó fotografías con José Luis Díaz Granados y su hijo Federico en las escalinatas que conducen al Museo de Arte Moderno, tomando vino y libando en Sebastián, una calaquita que no sé cómo era que se había colado en las vidas de la pretendida grupa de poetas jóvenes en ciernes, y es así que ellos veían en la abuela un motivo emocionante y la veneraban y la interpelaban como si fuera una más del grupo compuesto entre otros por Yesmer Uribe Vitobisch, Nelson León, Sandra Uribe, el brujo García y Fernando Denis, ahora al frente de una editorial independiente.
Cuando Federico Díaz Granados se fue a colaborar en el Magazín Dominical del periódico “El Espectador”, el estupor fue mayor. En los cafetines, en las calles del centro de la ciudad y en mi propia casa, casi no se hablaba de otra cosa. Durante meses, la cofradía que yo había convocado y que José Luis Díaz-Granados había bautizado desde su página literaria del periódico “El Tiempo” como “Generación del 98”, habíamos fraguado el modo de publicar una revista cultural que hiciera contrapeso al “Magazín” o que por lo menos refrescara el ámbito literario local y al mismo tiempo - veleidades deliciosamente irresponsables de la juventud - sustraer los objetos decimononos de los poetas venerados desde vitrinas inseguras en la Casa de Poesía, dinamitar el mausoleo de los Silva en el Cementerio Central (con cartuchos que Fernando Denis conseguiría en el mercado negro de Patio Bonito) o remplazar las losas de esas tumbas ilustres, con los nombres de quienes justamente en aquellos días visitarían en acto protocolario, ese sector de la necrópolis, en homenaje al autor del célebre “Nocturno”.
Fuera del grupo, fue mi abuela la única en conocer parte del plan “petricida” y aunque no supo los detalles y la magnitud del asunto, recuerdo que dijo su siempre lapidaria frase: “¡ay mijo, usté no se meta en eso!” De seguro mi abuela recordaría el día en que amable y sonriente, María Mercedes Carranza la saludó en la casa del poeta finisecular o cuando por primera vez caminamos por esa casa museo, leyendo una a una las plaquitas que acompañan las fotografías de Aurelio Arturo, Gonzalo Arango, Jorge Gaitán y Eduardo Cote, lanzando moneditas de veinte pesos a la pozeta del patio de atrás, bebiendo el pródigo canelazo que nos traía Dioselina desde el fondo de la casa, cuando Jairo era portero y cuando aún Raúl Gómez Jattin no venía del Sinú hacia el Hotel Regio en Bogotá, para quemarlo, ni tampoco estaba, por supuesto, su foto en la entrada, con el humeante “peche”.
Antes de iniciar la década del noventa, mi abuela, mi novia de entonces y yo, asistimos emocionados a una encuentro multitudinario de poesía, el primero de esa magnitud en el país, con cerca de mil asistentes devotos y silentes, reunidos alrededor de las voces de Jaime Jaramillo Escobar X-504, Juan Manuel Roca, Harold Alvarado Tenorio, Dario Jaramillo con la pata coja, Nicolás Suescún, Augusto Pinilla y ahora sí, como una voz magmática, el inusual monstruo del valle del Sinú, que únicamente solía hacerse daño a si mismo: el grande Raúl Gómez Jattin.
Luego del evento “La Poesía tiene la Palabra”, (un espaldarazo grato para mi y supongo que también para muchos más) la misma casa cultural convocó a la multitud (nadie sabía que los lectores de poesía éramos una multitud y que quienes intentaríamos cometer versos éramos una legión) para escoger por votación “el mejor verso de amor de la poesía colombiana” y entregó tarjetones a diestra y siniestra como en cualquier sufragio. Mi abuela, por supuesto, envió su voto por los versos que sentía más puros en el universo y los más amorosos de todo el planeta: los que su nieto escribía para la niña que “cerraba con alas de violeta el temor de los tristes acantilados de la tarde”, un nieto por cierto inédito, ingenuo como se debe ser en poesía, pero lector – para colmo - de “Piedra y Cielo” y de Góngora y Argote, Calderón de la Barca y Bécquer.
Estaba enamorado de la muchachita que vivía en la esquina de la Iglesia Cuadrangular, arriba de la estación de Gasolina, donde terminaba en el sur la avenida Boyacá por esos días, y era la hija de un gendarme asesinado cruelmente en el barrio Venecia, a mansalva y sin gondolier a la vista.
Aunque eran más crudas y mejores esas historias de barrio, cuando con mis amigos de la barriada tirábamos piedras en el delta del Tunjuelito o hacíamos interminables filas para comprar el cocinol y el viento nos quemaba la cara como si fuera una brasa, mi abuela y yo continuábamos conmovidos por el verso de Jorge Rojas que decía: “es un lunes o es un lunes disfrazado de domingo”.
Como sea, era maravilloso que un día se pudiera disfrazar de otro. Y un camuflado día de esos vi al viejo Rojas cruzar la avenida Jiménez a pie, lo cual fue emocionante en una era en la que los poetas no posaban de vedettes (pues eran peor que eso: dandies a mano fuerte), y tan sólo vestían de paño inglés; pero el bardo iba de campirano, casi de overol y parecía un carpintero comprando suministros en la zona industrial. A Eduardo Carranza lo llevó el hermano Edgar Abrahim al colegio San Bernardo De La Salle donde yo estudié y donde recitó el “Soneto a Teresa… en cuya frente el cielo empieza” o el “Soneto con una Salvedad” (“salvo mi corazón todo está bien”), para desconcierto de un millar de muchachos bien peinados que haríamos carrera en rock, en arte, en poesía o en delincuencia.
Yo escogí de lo primero. Nos reuníamos en la gruta mariana del colegio lasalllista, a leer poemas bobos que escribíamos una comisión de zoquetes de la palabra, bajo el permiso de la virgen del carmen que como era de piedra no escuchaba a los atorrantes y como era prudente y benigna, nos perdonaba…fuera lo que fuéramos. Allí llego a rodearnos de guijarros, uno de los más deslumbrantes poetas de la generación nacida en los setenta. Era Willmer Echeverri, un juglar en ruedas de patín que se prendía de los autobuses como una lagartija y que se parecía – por su rizado cabello de oro – al cantante Klauss Meine, de la banda alemana “Scorpions”. Lo traigo a colación porque es ahora – que vino a acompañarme en este tránsito, a su modo – donde más y mejor conoce uno a los amigos.
Echeverri no sólo conoció a mi abuela, bebió del preciado brandy que obsequiaron en la ahora para mi legendaria casa “Quiebracanto”, sino que gozó cierta complicidad y alcahuetería de la abuela y probó también un poco los regaños mínimos que una mujer consciente de lo que significa ser poeta en un país de oprobio, podía proveer.
En algún momento llegaron otras lecturas públicas de poemas, frecuentes apariciones en radio y televisión y una que otra publicación en revistas literarias, lo cual tenía siempre una dedicatoria implícita a mi cómplice de siempre. Estas fueron efímeras emociones compartidas siempre con la abuela; cosas que se comparten una sola vez en la vida y se hace con la plenitud de quien abraza el cielo de junto, con el mejor amigo.
En la derrota del amor, fue ella quien vino de ese cielo de al lado a contemplar la dureza de esos días, cuando lo sólido se había derretido y lo monumental se había vuelto deleznable. Llegaba muerto de luchar en la ventisca, con el alma tijereteada por “una mujer que no escuchaba” y aunque me dejaba oir una y otra vez los blues que escribí en otro lugar, bajo una noche iluminada, aborrecía que pasaran ahora tan rápido los días y que en efecto “los ruidos se devuelvan, dando giros hacia atrás”.
Con el tiempo la herida se había ocultado y los compañeros de la generación literaria se perdieron en el tiempo y en las rencillas; los poetas de Piedra se volvieron de Cielo y los de la generación desencantada regresaron al anonimato, pero fueron siempre las presencias que venían una y otra vez en los periódicos, en la radio o en la televisión, para gusto o disgusto de mi abuela quien les reconocía fácilmente– aún envejecidos – en las páginas de esos recorridos mediáticos y que finalmente eran el tema de largas reminiscencias de lo que he contado y de un sinnúmero de eventos más.
La abuela sabía, por ejemplo, la raíz de la torpe enemistad mía con el poeta Juan Manuel Roca. Era justa e imparcial. Todo se debía a un olvido en los créditos de agradecimiento a los presentes, al finalizar el evento de lanzamiento de un número importante de la Revista “Puesto de Combate”. Mi abuela subrayó siempre ese evento; una omisión torpe que el poeta tomó como ofensa personal, alevosa, arrogante y quizá retadora de mi parte, pero que simplemente fue un omisión momentánea por culpa de los spots aturdidores suspendidos en el techo del teatro. No obstante, el poeta nunca perdonó la impertinencia.
Sin embargo y también en lectura pública compartida con William Ospina y Federico Díaz-Granados, Juan Manuel Roca espetó el tema de los vampiros – metáfora considerada novedosa en la poesía colombiana por parte del lingüista, crítico literario y también poeta, Oscar Piedrahita González – diciendo que ya él mismo la había usado treinta años atrás, procurando borrar así el balbuceo de mi propuesta poética inicial: la figura del poema – vampiro.
Ospina salió en defensa del joven literato agredido y zanjó lo que se pudo haber convertido en una de las batallas campales que han hecho famoso a Juan Manuel, la Roca en el zapato para más de uno. Mi abuela le tomó entonces un aprecio inusual a Ospina y recientemente lo encontramos en Usaquén, intentando cruzar la carrera séptima, de brazo con dos abuelas y cargando un pastel de Nicolukas. Ella quiso saludarlo, pero era un momento singular y embarazoso, para todos.
Veníamos de alguna de sus consultas médicas en la sede del Hospital Militar de la 119. Nos escapábamos de vez en cuando a tomar un capuchino con croissant, después de alguna de esas interminables perlas del rosario de citas o simplemente dábamos una vuelta en el Ford 96 de mi papá, uno de los hijos más dedicados y abnegados que jamás alguien conociera.
En esos encuentros divagábamos entonces acerca no sólo de poetas, claro, sino también de rockeros conocidos como Fredy Morales, quien fuera guitarrista de planta de Shakira y de Cíclope y quien siempre le enviaba saludos o preguntaba por ella. Sabía de los “negacionistas”, de Pablo Estrada y Larry Mejía y le emocionó vernos juntos con el mundialmente reconocido periodista Guy Talesse, en una fotografía reciente en el Festival F-11 de la Revista “El Malpensante”.
Alcancé a leerle algunos apartes de la novela “Ursúa”, reciente publicación de William Ospina y hablamos de “La Nostalgia del Melómano”, la primera novela de Juan Carlos Garay que a mi juicio cumple a carta cabal con despertar el sentimiento que reza su poco inquietante título. Consecuente con la emoción de esa lectura, decidí volver a mis viejos acetatos y es así que re-encontré a Jimi Hendrix y a “Weather Report” recostados en poetas como Gonzalo Rojas, Aquiles Nazoa y León De Greiff, prensados en la “Casa de Las Américas” de Cuba. Nos pusimos con la abuela una mañana no muy lejana de este año, a escucharlos completos, ininterrumpidamente, y eso le trajo memorias frescas (a pesar de décadas allí reflejadas) de nuestras deliciosas incursiones a la fonoteca de la Casa Silva que en los noventa custodiaba Margarita Contreras.
La abuela era muy buena en cuestiones de memoria. Era como un fonógrafo dulce hecho abuelita a quien había que darle poquita cuerda para escucharle: la cuerda de un atisbo, un olor, una pregunta. Venían entonces por oleadas los recuerdos orales de los años treinta o cuarenta, como cuando mataron a Gaitán y esa voz corríó por todo el pueblo de ella, como un escalofrío.
Recordaba sus años y sus días de infancia con una sorprendente lucidez y los paisajes en el campo de tabaco en Zapatoca, en Santander del Sur, eran tan vívidos, que acaso uno lograba percibir el olor de los capotes de la planta seca que después fumáramos en reuniones navideñas o que yo repartía como un objeto exótico entre amigos.
Los ancestros de mi abuela fueron como ella, cultores de tabaco en plantaciones del sur de Santander, y su madre Filomena parecía que era un hada musicante entre musgos y sueños atrapados en la plantación. No hablaba mucho de su padre, un hombre magro y mucho mayor que su esposa a quien temían en las noches de retorno a la casita de campo. Rezaban todas las noches ella y sus muchos hermanos y en alguna de esas sesiones se escucho la batahola de la muerte que rodaba en fuego verde por entre los campos plantados del de la gigantesca hoja de donde saldrían “chicotes”. Narraba mi abuela en las noches bogotanas de los apagones, esa historia tétrica de cien esqueletos rodantes que se veían venir a los lejos y que en dos segundos pasaban juntos hechos una sola borla por el portal de la casa campirana, arrasando con todos los que a esa hora transitaran “el caminito rial” que llevaba a las parcelas de plantíos. La leyenda de la luz de guatiguará fue el espectro refrescante que acompañó mis noches de petrificado amor por espantos, vampiros, lobos y murciélagos que han poblado desde entonces mis acequias y mis ruinas de pasado estelar.
O cuando estropeó quizá su único juguete de la infancia: una muñeca de caucho de tan tierna pero provocativa estampa, que ella –ignorando el perjuicio que esto haría a sus pocos días de juegos y escarceos infantiles – la mordisqueó copiosamente dañando así la lozanía de unas mejillas rozadas logradas por algún juguetero dedicado.
Aunque adoraba a los animales, de niña jugaba ingenuamente con polluelos que terminaban ahogados por asfixia provocada, pero también trepada en un árbol halló alguna vez a una serpiente y fue de allí que provino su resuelto miedo a ellas, una fobia tan monumental que incluso temía verlas en televisión o cuando un bromista le llevó una costosa réplica a su lugar de trabajo y que ella destrozó por reacción e impulso natural, al tratar de quitársela de encima.
Comía guanábanas y el rastro de la fruta en el camino o en su ropa, delataba sus andanzas cuando la había enviado su madre a otro menester de campo o pueblo; ella insistía en que las frutas la llamaban y que las encontraba abiertas y olorosas, sumamente maduras. La abuela venía de otro tiempo, de eso no hay duda, pero uno podía verla actual y de vanguardia, tanto así que le celebraron y conocieron entre artistas, cosa rara en este tiempo enrarecido por espectros verdaderos y serpientes delicadas.
En el servicio de la Iglesia prendieron luces navideñas y el sacerdote pensó que no era lo adecuado y lo dijo en público, pensando en el solemne rito para una mujer religiosa y de sobra espiritual, desprendida del inútil lastre de la vida o de la pesada carga de las cosas y de los objetos del mundo. Iba de viaje; ella iba de pasajera, pero su equipaje nunca exedía lo que pesa la sonrisa, lo que abarcan los abrazos, lo que ocupa una oración o lo que consume una velita. Por eso se fue leve – como en vida – hacia el otro plano elevado de conciencia, aunque no supiera de mantras o de meditación a la manera de los lamas. Eran suficientes oraciones que colgaba en la ventana o debajo de la ducha, para cuando volvíamos todos de la dura afrenta de los días… nosotros, que a veces nos hacemos tan pesados y tan vulnerables.
Se despidió de todo y de todos, con la sonrisa de un ángel en pantuflas y aunque refunfuñaron los extraños que vinieron de visita desde lejos por que yo no estaba justamente a su lado en el minuto exacto de su deceso, que sepan ahora que la celebré en vida, que bailamos vals y rock n’ roll en navidades pasadas, que leímos poesía sin cansarnos, que fue mi ángel protector de madrugada o en las noches de terror que ya se han ido o que fue mi radioescucha favorita (en un momento que pensé que nadie más me escuchaba) y que ya nos habíamos despedido la noche anterior con uno de esos guiños inenarrables que sólo suelen darse en la tarima, tañendo cuerdas o soplando cobres, los músicos, en un secreto idioma que sólo hablan pájaros y otros seres alados. Y es que ella siempre será parte de la orquestación con alas que hay que hacerle a la existencia, para llevar cada vez menos cajitas amarradas con cordeles y cabuyas y ser cada vez un poco más cercanos a lo leve.
Que sepan que éramos uno solo. Que jugamos siempre a hallar la ruta del tesoro. Que fuimos siempre religiosos viendo el ojo de un pez o escuchando el silbido de las aves de mañana. Que creíamos en estrellas y en galaxias duraderas, en el amor y en la existencia como tránsitos, en las invenciones y en la fe de lo que nunca vimos. Que creímos en fábulas y en lugares imposibles, que veíamos experiencia en la piedra del camino y que nos colamos por justos en la inocencia y que por ello nos infiltramos juntos entre poetas.